Embalse de Entrepeñas (Guadalajara) el 5 de julio de 2017 / Ignacio
López/JCCM
Las tierras del sureste español son tremendamente fértiles. Cada gota de agua les aprovecha como
en ningún otro punto del país. Pero agua, hay poca. Muy poca. Los habitantes del Campo de Cartagena llevan más
de un siglo buscándola
literalmente debajo de las piedras, primero con sus famosos molinos de vela latina y luego, aprovechando que
tenían al lado la maquinaria de extracción de la sierra minera, cada vez más y más profundo. Tan bueno era el
resultado que,
cuando esas tierras fueron visitadas en 1933 por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, a quien
Indalecio Prieto le había encargado elaborar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la Segunda República,
este dijo en el viaje de vuelta a
Madrid que habría que llevar allí el Nilo si hacía falta.
En un ataque de pragmatismo, optaron por el Tajo. La Guerra Civil y los años negros de la autarquía truncaron
los planes y el Trasvase Tajo-Segura (TTS) no se retomó hasta 1965, inaugurándose en 1979, hace ahora
cuarenta años.
Desde el punto de vista de la ingeniería civil, las cifras eran deslumbrantes. Un canal de 292 kilómetros con
capacidad de enviar hasta 33 metros cúbicos por segundo, que en su punto de partida, en el embalse de
Bolarque, bombeaba el agua
haciéndola salvar un desnivel de 245 metros en 1.070 metros de longitud.
Sin embargo, las cifras más relevantes, las del agua que estaba previsto enviar de una cuenca a otra,
no solo no se cumplieron.
La primera fase suponía “un
máximo anual de 600 millones de metros cúbicos”
de agua que se desviarían desde el río Tajo hasta llegar al Segura. De estos, 400 eran para el regadío, 110
para consumo urbano y el resto, la evaporación estimada.
A su vez, de los destinados al regadío, que se
reparten entre las provincias de Murcia, Alicante y Almería, es Murcia la que tiene asignada una cantidad
anual mayor: 260 hm³. Y dentro de Murcia, la Comunidad de Regantes a la que se le destinó el mayor
volumen fue la del Campo de
Cartagena, con 122hm³ al año. A la segunda fase nunca se pasó.
Consumos netos totales para riego del trasvases del Tajo-Segura por cada año
hidrológico. (*) Datos hasta julio de 2019 en hm³. | Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura
La media de agua trasvasada del Tajo al Segura desde 1980 se ha quedado en menos de la
mitad del máximo previsto. Según las cifras de la CHS, los recursos medios para riego procedentes del
trasvase en la serie hidrológica
1980/81 - 2017/18 se cuantifica en 175hm³/año en destino. Es la media de la serie larga. En los
últimos años, en los que ha vuelto a producirse un periodo de sequía, el volumen trasvasado ha estado muy
por debajo.
El regadío se extendió por la
cuenca del Segura y con ello por el Campo de Cartagena como si el agua hubiera llegado año tras año en la
cantidad esperada.
Como si no se hubieran sucedido de forma intermitente
largos periodos de sequía que disminuían drásticamente el volumen trasvasado.
No era muy difícil saber de dónde estaba alimentándose el regadío. Hay un upsidedown del trasvase. Otra cara
de la historia.
Hay una gigantesca raíz bajo el suelo de la que en realidad bebe mayoritariamente el campo (hasta un
80% del
agua en las épocas secas), formada por pozos, tuberías y desalobradoras que ha terminado por provocar un
desastre natural.
Esta situación ha dañado la laguna y tiene los acuíferos sobreexplotados y contaminados por los nitratos de
los abonos
del regadío intensivo. Un mundo bajo los surcos de las lechugas iceberg, los melones y los limoneros que
además tiene conexión directa con el Mar Menor.
"Cuando ha venido agua del trasvase, el agua subterránea ha cubierto un 30, 35 por ciento de
la demanda. Pero cuando no ha venido agua del trasvase, ha sido el agua subterránea la que ha cubierto hasta
un 80 por ciento.
(...) Las aguas subterráneas son la clave de que se haya podido mantener el sistema".
José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.
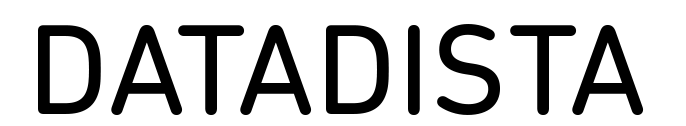
 Gira para una mejor visualización
Gira para una mejor visualización




